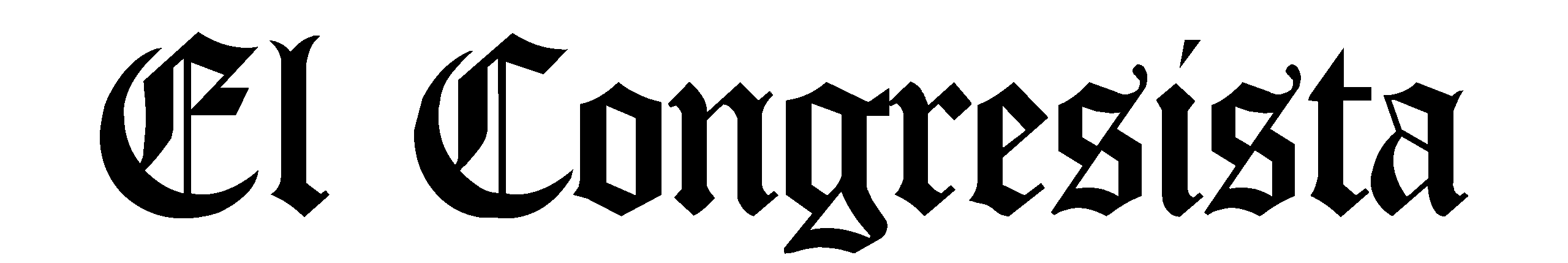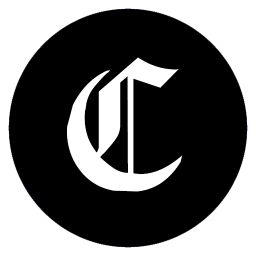Análisis crítico sobre las contradicciones y desafíos del desarrollo de competencias en la educación mexicana
La política educativa en México revela una notable contradicción en torno al paradigma del desarrollo de competencias. Aunque en el cambio curricular más reciente para la educación básica, promovido por la Secretaría de Educación Pública en 2022, se elimina explícitamente el término “competencias”, implícitamente se mantiene vigente a través del concepto de “capacidades”. Esta dualidad genera interrogantes sobre la coherencia ideológica y pedagógica de las reformas educativas. La evidencia documental sugiere que, pese a la supuesta retirada del concepto, la lógica de las competencias continúa influyendo en los enfoques curriculares y en las prácticas pedagógicas del sistema educativo nacional.
Este fenómeno plantea un análisis comparativo entre las diferentes aproximaciones teóricas y metodológicas en torno a las competencias. Por ejemplo, los planteamientos de Coll-Martín, en el marco de los acuerdos de la Unión Europea, contrastan con las propuestas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La comparación permite identificar diferencias en los fundamentos y en las metodologías, revelando que la narrativa oficial en México puede estar en sintonía con algunos enfoques internacionales, pero con matices que generan confusión y ambigüedad en su aplicación.
Por otra parte, la incoherencia se evidencian también en la comparación entre los marcos curriculares de educación media superior y básica. Mientras que el currículo de educación básica no reivindica explícitamente el paradigma de competencias, el marco curricular de la educación media superior, aprobado en 2023, sí lo hace de manera clara. Esto genera una aparente contradicción en los niveles de planificación y evaluación, así como en las prácticas pedagógicas. La diferencia también refleja una posible incoherencia ideológica en la política educativa, especialmente considerando el discurso de la “4T” que se presenta como antineoliberal y en contra de la racionalidad tecnocrática.
La evaluación internacional, mediante el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA), diseñada por la OCDE, continúa siendo un referente en la valoración del desempeño de los estudiantes mexicanos de 15 años. Sin embargo, la decisión de someter a los alumnos a estas pruebas resulta contradictoria, dado que los documentos oficiales de la Secretaría de Educación Pública han eliminado explícitamente el concepto de competencias en la curricularidad oficial. Esta paradoja evidencia una tensión entre las políticas a nivel internacional y las reformas internas, que parecen mantener un discurso distinto al de las evaluaciones externas.
En el nivel de educación superior, la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) ofrece distintas opciones curriculares para la formación docente. La Licenciatura en Pedagogía se estructura en torno a líneas formativas y objetivos generales, mientras que la Licenciatura en Intervención Educativa fundamenta su diseño en el paradigma “competencial”. La valoración de estos programas por parte de los cuerpos colegiados revela un análisis crítico respecto a su coherencia interna y en relación con los perfiles de egreso, las competencias específicas y su impacto en la práctica profesional. La formación en la LIE, en particular, genera un debate sobre la correspondencia entre perfiles, competencias y las demandas del sistema educativo, especialmente en un contexto donde el término “competencias” ha sido expulsado oficialmente.
El análisis histórico de las últimas cuatro décadas muestra que el concepto de desarrollo de competencias ha evolucionado significativamente. Sus raíces conductistas contrastan con las perspectivas constructivistas y socio-culturales, que consideran el aprendizaje como un proceso contextual y social. La narrativa que tilda al paradigma “competencial” de confuso, complejo y altamente especializado refleja una percepción de dificultad en su implementación, que afecta la planificación didáctica y la evaluación escolar. La discusión sobre el paradigma revela que su uso y conceptualización aún generan debates profundos en los ámbitos académico y pedagógico.
Finalmente, la reflexión sobre las metas y los fines del desarrollo de competencias invita a cuestionar: ¿Para qué sociedad, relaciones sociales, ciudadanía y régimen político estamos formando a las futuras generaciones? La discusión abarca si las competencias deben ser solo instrumentos de eficiencia y eficacia o si deben promover valores, principios y formas de convivencia que sostengan un proyecto social más equitativo y democrático. La problemática requiere un debate profundo y colectivo, que trascienda los aspectos técnico-científicos y aborde también los planos ideológico-político y socio-cultural.