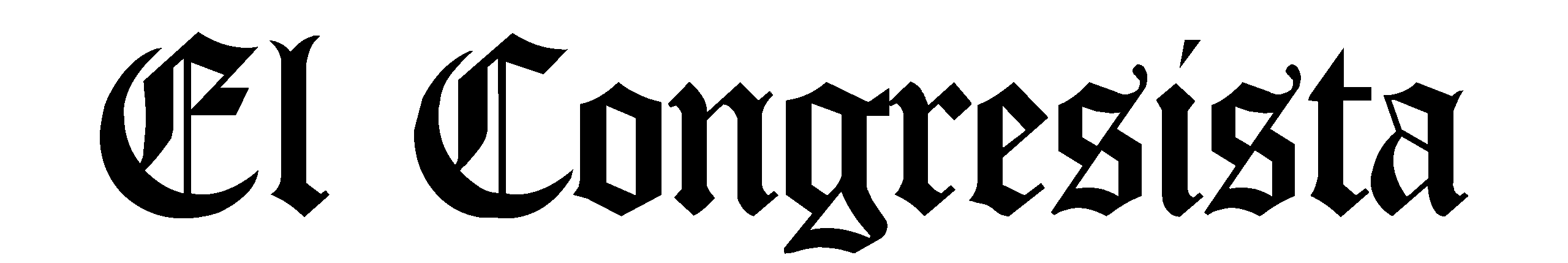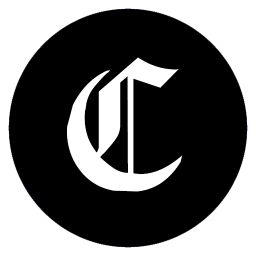La transformación del mercado laboral mexicano hacia un modelo más dependiente de inversión estadounidense y menos protector de derechos sindicales
Durante más de cuatro décadas, México adoptó una visión laboral centrada en ser una maquila de bajo costo, de calidad cuestionable y con escaso consumo interno, lo que generaba pobreza ocupacional. Este modelo se caracterizaba por una participación mayoritaria de capital mexicano, total dependencia tecnológica y una nula inversión en desarrollo e innovación tecnológica. Sin embargo, en los últimos años, este esquema ha experimentado un cambio profundo, impulsado por la creciente presencia de inversión norteamericana en el país.
Los grandes capitales mexicanos, que en su momento dominaron sectores como el automotriz y la industria en general, han sido desplazados o incluso forzados a vender sus empresas, como fue el caso del Grupo Modelo. Muchas de estas industrias han perdido competitividad y han sido rematadas, quedando ahora en manos de capital estadounidense. Este proceso ha contribuido a que las características del mercado laboral mexicano se alineen cada vez más a las prácticas y modelos laborales de Estados Unidos.
Este fenómeno explica, en parte, la transformación que ha sufrido el derecho laboral mexicano en los últimos años, que ha evidenciado una tendencia a americanizarse. Desde la reforma laboral de 2012, hasta la transformación total de 2019 y los criterios jurisprudenciales posteriores, se observa una orientación hacia la homologación con las políticas laborales del T-MEC. La intención es llevar las relaciones laborales en México a un nivel similar al del socio del norte, modificando varios aspectos fundamentales del marco jurídico laboral nacional.
Uno de los cambios clave ha sido la flexibilización en las formas de contratación. Mientras en Estados Unidos resulta sencillo contratar empleados, en México el proceso ha sido históricamente complicado. La reforma de 2012 introdujo nuevos tipos de contratos, incluyendo el pago por hora, que hoy se ha convertido en uno de los elementos centrales de la reforma de las 40 horas laborales. Este cambio ha sido presentado como una concesión a los empresarios, quienes han visto en el pago por hora una forma de facilitar su aprobación.
En materia de despidos, también se han producido modificaciones sustanciales. La diferencia con Estados Unidos radica en que en México los despidos generaban largas disputas judiciales y saturación en los tribunales. Con la reforma de 2019, cerca del 80% de los conflictos laborales se resuelven mediante conciliación obligatoria, priorizando el aspecto económico sobre la justicia laboral. Además, los criterios jurisprudenciales han eliminado las trabas para dar aviso de rescisión, haciendo que el despido sea más un asunto de mercado que de derechos laborales.
El salario mínimo ha sido otro punto de cambio importante. Antes del sexenio pasado, pocos empleadores estaban dispuestos a pagar salario mínimo, pero hoy más del 50% de los trabajos formales en México abonan esta cantidad. Esto responde a un plan gubernamental que busca llegar a dos canastas básicas y media, con la intención de equiparar en salario a México con Estados Unidos, donde la mayoría de los trabajadores recibe salario mínimo. Este incremento ha contribuido a reducir la pobreza y a estimular el gasto interno, aunque propuestas recientes, como la de pagar por hora, podrían revertir estos avances.
Asimismo, las huelgas han visto reducir su frecuencia y relevancia. La última reforma a la ley laboral ha dificultado casi por completo la realización de huelgas, y en 2024 el país registró menos de 20, lo que indica un desplazamiento de esta figura hacia un ámbito casi académico. La tendencia apunta a un control más estricto sobre las movilizaciones sindicales y a una disminución de los conflictos laborales abiertos.
Con el cierre de Nissan Morelos se inicia una nueva fase de este proceso, en la que los contratos colectivos de trabajo, que en muchos casos valen el doble en prestaciones, perderán relevancia. La mayoría de estos contratos, en su mayoría en sindicatos independientes, desaparecerán, dejando en el país solo las prestaciones de ley en sectores estratégicos como el automotriz e industrial, y en grandes empresas estatales como Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Universidades y otros organismos públicos también mantendrán algunos contratos colectivos, pero en general, el panorama apunta a un debilitamiento progresivo de las figuras sindicales tradicionales.
El escenario que se perfila en México es de mayor precarización, donde más del 70% de los trabajadores recibirán salario mínimo, con prestaciones establecidas por acuerdo con el Estado, y con una fuerte limitación en la conflictividad laboral. El control corporativo, reforzado por el nuevo Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, disminuirá la capacidad de los sindicatos para movilizarse. El despido será tratado como una simple operación de mercado y no como una protección de derechos, mientras que la forma de contratar pasará a un segundo plano. En paralelo, se multiplican los derechos laborales considerados “humanos” pero vacíos de contenido, como la ley silla o la NOM 035, que mantienen el discurso progresista sin cambios sustantivos en las condiciones de trabajo.
Este proceso de americanización laboral en México parece consolidarse con el cierre de Nissan Morelos, marcando el fin de una era y la llegada de un modelo laboral cada vez más alineado con los intereses y prácticas de Estados Unidos, donde la protección de derechos, la sindicalización y la estabilidad laboral se tornan en conceptos cada vez más distantes.