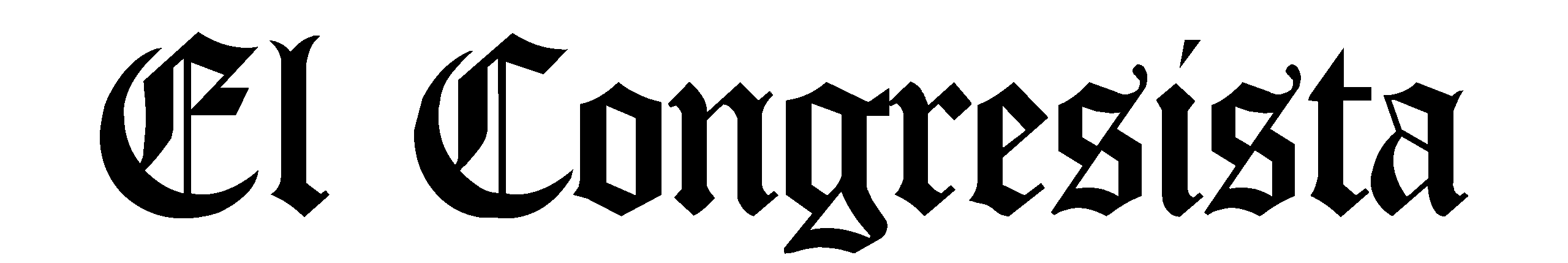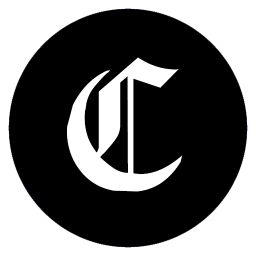México se define a menudo por una narrativa oficial del mestizaje que oculta profundas desigualdades. La idea de una mezcla homogénea étnica sirve de cobertura para estereotipos arraigados que siguen marcando la movilidad social. A pesar del discurso de unidad nacional, la pretensión de un país sin distinciones esconde una polarización real, basada en color de piel, origen indígena o estatus económico. En el fondo, el país nutre los estereotipos que dice combatir, y al mismo tiempo amplía la escisión entre quienes gozan del privilegio y quienes cargan con el peso de ser los “otros”.
Un informe del Centro de Estudios Espinosa Yglesias reveló que el 57 % de las personas con piel oscura viven en pobreza, frente al 34 % con piel clara; en el caso de las mujeres el porcentaje asciende al 62 % (El País, 2025). Además, el color de piel determina diferencias en escolaridad y salarios, evidenciando que el racismo no es solo una actitud, sino una estructura funcional que perpetúa la desigualdad. Es un hecho: en México, el tono de piel sigue siendo una barrera real para el acceso a derechos, oportunidades y reconocimiento.
El llamado “racismo oculto” —que se manifiesta en microagresiones, exclusiones simbólicas y estereotipos mediáticos— continúa normalizado. Se trata de una violencia silenciosa, reproducida incluso por quienes se consideran “progresistas”. El uso de expresiones como “indio”, “prieto” o “naco” sigue presente en el lenguaje cotidiano, reforzando una jerarquía cultural no explícita, pero profundamente interiorizada. En los medios, los personajes indígenas o morenos suelen representar pobreza, ignorancia o servidumbre. Mientras tanto, los protagonistas blancos dominan la narrativa del éxito y la aspiración.
En julio de 2025, un caso viral dejó al descubierto la crudeza del racismo explícito: una mujer blanca, identificada como Ximena Pichel, insultó a un agente de tránsito con frases como “odio a los negros como tú” y “pinche indio” en la colonia Condesa de Ciudad de México. El video circuló en redes con el hashtag #LadyRacista, y desencadenó indignación nacional. Autoridades como el gobierno de CDMX y la presidenta condenaron el hecho como un acto de discriminación estructural. El caso evidenció no solo la persistencia del racismo, sino el clasismo que alimenta estas expresiones y las justifica desde el privilegio.
Otro ejemplo de estereotipos normalizados emergió con la película Emilia Pérez, una cinta de producción internacional ambientada en México, pero sin actores mexicanos principales. Fue criticada por ofrecer una representación superficial y estigmatizante del país, centrada en la violencia, el narco y el sufrimiento. Para muchos, fue una muestra más de cómo la imagen de México se exporta sin matices, cargada de clichés que perpetúan una visión reducida de lo que somos. La crítica no fue un tema de orgullo nacionalista, sino una denuncia de cómo incluso el arte puede convertirse en vehículo de estereotipos peligrosos.
Sin embargo, también hay señales de resistencia. En 2025, la UNESCO y Cemefi presentaron una hoja de ruta para erradicar el racismo estructural en México, enfocándose en la filantropía como herramienta de transformación. Por su parte, el Conapred lanzó campañas para eliminar prejuicios hacia personas trans y comunidades indígenas, reconociendo que los estereotipos son una forma activa de violencia. Estos esfuerzos muestran que, si bien los estereotipos persisten, también existe un movimiento social e institucional que lucha por desmontarlos desde la raíz.
Desde mi perspectiva, México necesita dejar de pretender que el racismo y los estereotipos son excepciones o “malas costumbres” aisladas. Son, más bien, el resultado de una larga historia de jerarquización social. Mientras no reconozcamos el peso del colorismo, del privilegio whitexican, del lenguaje clasista y de las narrativas mediáticas hegemónicas, seguiremos nutriendo la escisión social. No basta con no ser racistas: hay que ser activamente antirracistas. Solo así podremos construir un país más justo, donde el origen, la lengua, el color o el apellido no definan nuestro destino.