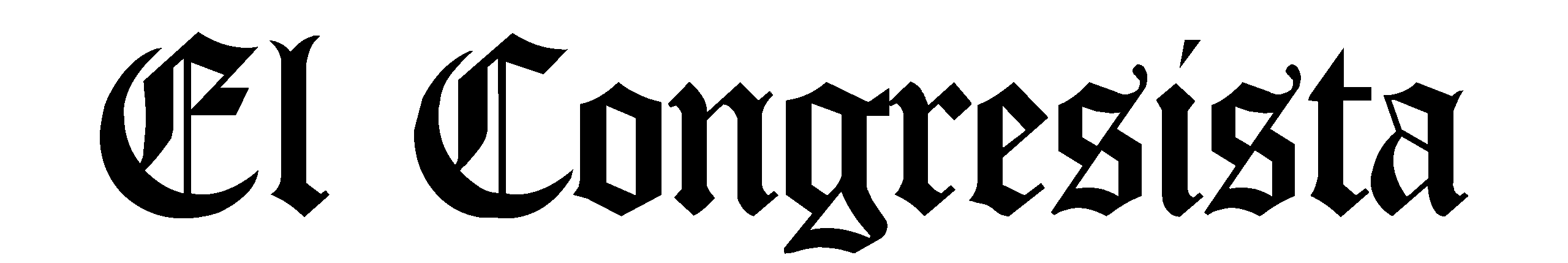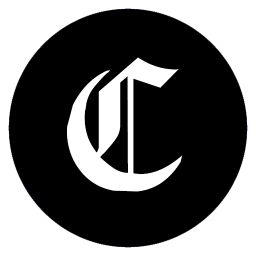Con raíces prehispánicas y tradición viva, el charape es una bebida fermentada que refleja la identidad cultural de comunidades como Villa Guerrero en Cadereyta
En el corazón del semidesierto de Querétaro, entre magueyes y tradiciones que se remontan a siglos atrás, persiste una bebida ancestral cuya historia se ha transmitido de generación en generación: el charape. Esta bebida, de profunda raíz cultural, es parte esencial de las festividades y la identidad comunitaria en pueblos como Villa Guerrero, en el municipio de Cadereyta. Aunque su conocimiento es limitado fuera de esta región, el charape forma parte de un linaje de bebidas fermentadas que surgieron en la época prehispánica y lograron sobrevivir a la colonización debido a su arraigo cultural.
El charape no debe confundirse con una simple variación del pulque. Es, en realidad, una bebida fermentada que toma como base el pulque, pero que se enriquece con ingredientes como piloncillo, canela, clavo, anís y cáscara de naranja seca. Su sabor dulce, cálido y especiado lo distingue notablemente, ofreciendo una experiencia sensorial que combina el carácter del maguey con notas aromáticas y dulces, propias de las especias utilizadas en su preparación.
La elaboración del charape es una práctica que requiere paciencia y respeto por las tradiciones. Su proceso no es improvisado; por el contrario, se realiza de forma lenta, casi ritual, extendiéndose hasta un mes, dependiendo de las comunidades y preferencias de quienes lo preparan. La base es el pulque natural, al cual se le añade agua, trozos de piloncillo y una mezcla de anís, canela, clavo y cáscara de naranja seca, todos previamente molidos. La mezcla se fermenta en grandes tambos, en los cuales debe moverse cada tercer día para garantizar que el piloncillo se disuelva completamente y los sabores se integren de manera homogénea.
Este proceso no solo desarrolla el sabor, sino también el carácter ligeramente alcohólico, que requiere un consumo respetuoso, como advierten los productores locales: “un paso a la vez, para no perder la cabeza”.
La historia del charape es difícil de precisar con exactitud, pero forma parte de la tradición de bebidas fermentadas que los pueblos originarios cultivaban antes de la llegada de los españoles. Durante la época colonial, el consumo de alcohol fue regulado e, en muchos casos, prohibido, salvo por el pulque blanco, que permaneció permitido debido a su importancia económica y social en el Altiplano. En ese contexto, surgieron numerosas bebidas artesanales derivadas del pulque y del aguamiel, muchas de ellas adaptadas con ingredientes locales. El charape es una de estas herencias culturales, que ha perdurado gracias a la transmisión oral y a las tradiciones familiares.
En Villa Guerrero, por ejemplo, la preparación del charape se aprende en el seno familiar, como un legado que se mantiene con orgullo. Algunas familias llevan décadas elaborándolo, y aunque cada una aporta su toque personal, todas coinciden en su relevancia durante las festividades patronales, especialmente en la celebración de San José, en marzo y abril. La receta se transmite de generación en generación, consolidándose como una pieza del patrimonio intangible de la comunidad.
Una característica distintiva del charape es su percepción como una bebida “caliente”, a pesar de servirse a temperatura ambiente. Esto se debe a la presencia de especias como el anís, la canela y el clavo, consideradas “calientes” en la medicina tradicional mexicana. Estas especias generan una sensación de calidez corporal que contrasta con el frescor natural del pulque, haciendo que su consumo sea especialmente popular en eventos comunitarios donde se busca celebrar y reconfortar a los asistentes. Su sabor dulce y especiado facilita su ingesta, pero su efecto se percibe con el tiempo, ya que llega después de un consumo moderado, como advierten los habitantes de la región: “al principio parece suave, pero al rato se sube”.
Aunque el charape no es una bebida de consumo masivo, posee un papel fundamental en las comunidades del semidesierto queretano. Se elabora en distintas épocas del año en pueblos como Mintegé y Pathé, cada uno con su propia versión que varía en ingredientes y tiempos de fermentación. Más allá de su sabor, el proceso implica un esfuerzo comunitario: los ingredientes se preparan con antelación, las herramientas se comparten y la fermentación se realiza en colaboración, fomentando la convivencia. Al finalizar, la bebida se reparte entre quienes participan en la festividad, consolidándose como un símbolo de unión y tradición.
Dentro del panorama gastronómico mexicano, que cuenta con una amplia variedad de bebidas fermentadas como el tepache o el tascalate, el charape destaca por su singularidad y profundidad de sabor. Al no estar disponible en tiendas ni restaurantes, su consumo se reserva a momentos específicos y a comunidades que mantienen viva esta tradición. Es un ejemplo claro de cómo la gastronomía puede ser una forma de resistencia cultural, conservando tradiciones ancestrales frente a la pérdida de otras costumbres. La preparación, el sabor y la historia del charape lo convierten en una auténtica joya de la cocina popular mexicana, que se descubre en las comunidades rurales, lejos de los escaparates comerciales.