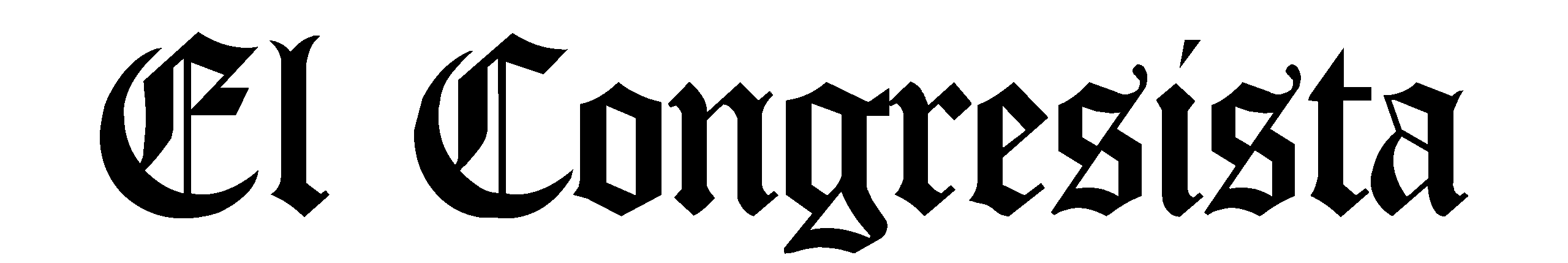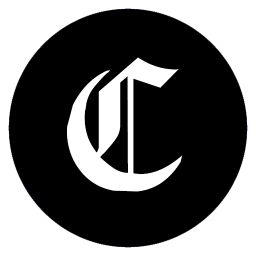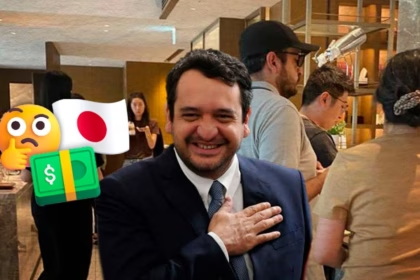En América Latina, el poder tiene memoria. Las estrategias políticas que parecen nuevas muchas veces no lo son. El lenguaje cambia, los trajes también. Pero las estructuras detrás del poder, las formas de acumularlo y justificarlo, suelen repetirse.
La reciente reforma constitucional en El Salvador, impulsada por Nayib Bukele, es el ejemplo más reciente de esta memoria autoritaria. El 31 de julio de 2025, la Asamblea Legislativa dominada casi en su totalidad por el partido oficialista Nuevas Ideas aprobó una serie de cambios que permiten la reelección presidencial indefinida, extienden el mandato presidencial a seis años, y eliminan la segunda vuelta electoral. El país pasará de elegir a su presidente cada cinco años a hacerlo cada seis, y lo hará con reglas diseñadas para favorecer al actual mandatario.
No se trata solo de una cuestión técnica. Es un movimiento político con implicaciones históricas. Y para entenderlo, hay que mirar más allá de Bukele. Hay que mirar hacia atrás.
En los años noventa, Argentina atravesaba su propio momento Bukele. El país estaba sumido en una hiperinflación devastadora, una crisis institucional profunda y un desencanto generalizado con la clase política tradicional. En ese contexto emergió Carlos Menem, un líder peronista con un estilo excéntrico, tono coloquial y promesas de modernización.
Menem llegó con un discurso populista que denunciaba a las élites, prometía una “revolución productiva” y se apoyaba en su carisma para desactivar resistencias. Pronto abandonó los principios históricos del peronismo y abrazó las políticas neoliberales del consenso de Washington, privatizaciones, apertura comercial, reducción del Estado.
Pero lo más importante no fueron las políticas, sino cómo construyó su poder. Menem reformó la Constitución en 1994 para permitir su propia reelección, amplió la Corte Suprema con jueces afines y debilitó sistemáticamente los contrapesos institucionales. Gobernó con mano firme, disfrazada de modernización. Y lo hizo con un relato poderoso: “el país me necesita; sin mí, todo esto se cae”.
¿Te suena?
Nayib Bukele ha construido su poder con otras herramientas, pero bajo la misma lógica. Usa Twitter como su canal oficial siendo de los primeros mandatarios en hacerlo de una manera recurrente y diferente. Se presenta como joven, disruptivo, moderno. Rechaza a los partidos tradicionales. Habla directamente al pueblo, sin intermediarios. Y ha sido implacable con sus adversarios.
Su narrativa también es clara “El Salvador estaba secuestrado por corruptos, pandilleros y burócratas. Yo soy la única solución”. Y para millones de salvadoreños, esa promesa ha funcionado. El país ha experimentado una reducción drástica en los índices de violencia. Las pandillas han sido debilitadas. La sensación de seguridad, después de décadas de miedo, es palpable.
En 2019, cuando Bukele asumió, la tasa de homicidios era de aproximadamente 37 por cada 100,000 habitantes. En 2023, esta tasa cayó a 3.4, la más baja desde que se empezó a sistematizar este dato en 1994.
El promedio de la tasa de homicidios durante los cinco años de su gobierno constitucional ha sido de 15.1, muy inferior a los 73 que se registraron en el quinquenio del gobierno anterior de Salvador Sánchez Cerén.
El año 2023 fue el más seguro en la historia del país, con un total de 518 días sin homicidios reportados y una tasa anual de homicidios de 2.4 por cada 100,000 habitantes, situando a El Salvador por debajo de la mayoría de países de Latinoamérica y solo superado por Canadá en América.
Entre 2019 y 2021, según datos oficiales, hubo 70 días sin homicidios en total y un fuerte descenso sostenido en la criminalidad gracias a la implementación del Plan Control Territorial, que combina despliegue policial y militar y la captura de pandilleros.
El régimen de excepción decretado en marzo de 2022 ha permitido mantener una fuerte presión sobre las pandillas, con más de 72,300 personas detenidas, contribuyendo a la drástica reducción de la violencia.
Pero esa eficacia tiene un costo. Bukele ha instaurado regímenes de excepción prolongados, ha detenido a miles sin juicio justo, ha centralizado funciones del Estado, y ha reemplazado a magistrados y fiscales sin mayor debate público. Todo esto bajo una lógica que se repite, el fin justifica los medios, y el líder encarna la voluntad del pueblo.
Muchos piensan que el populismo es una cosa de la izquierda. Chávez, Morales, Correa. Y sí, hay una larga tradición de líderes progresistas que han usado el populismo como estrategia de poder.
Pero el populismo no es una ideología. Es una forma de gobernar. Su esencia está en la personalización del poder, el debilitamiento de las instituciones y la construcción de un “pueblo” homogéneo al que el líder dice representar de forma exclusiva.
Lo que cambia es el contenido del discurso. En el populismo de derecha como el de Menem o Bukele la narrativa suele girar en torno a la eficiencia, el orden, la seguridad, la modernización. En la izquierda, en cambio, suele centrarse en la justicia social, la soberanía nacional y la redistribución. Ambos caminos pueden desembocar en el mismo lugar, el autoritarismo. Pero llegan por rutas distintas.
Una de las ironías más notorias del caso Bukele es su postura frente a otros regímenes autoritarios. Desde el inicio de su mandato, el presidente salvadoreño ha criticado duramente a Nicolás Maduro, a quien ha llamado abiertamente dictador. Ha denunciado la falta de democracia en Venezuela y ha utilizado ese contraste para presentarse como un líder democrático y moderno.
Pero esa narrativa empieza a romperse cuando se observan sus propias acciones. Cambiar la Constitución para reelegirse, dominar el poder judicial, restringir derechos fundamentales son exactamente las prácticas que Bukele dice rechazar en Maduro.
Esta contradicción revela algo importante, el problema no es la ideología, es el poder sin límites. Lo que en un lado del espectro político se denuncia como dictadura, en el otro se celebra como gobernabilidad. Y eso es peligroso.
La clave del éxito político de Bukele está en su diagnóstico. Supo leer un país cansado, frustrado, temeroso. Un país donde la democracia nunca terminó de consolidarse, donde las instituciones eran vistas como parte del problema y no de la solución.
En contextos así, la promesa del orden, de la seguridad, de la eficacia, se vuelve muy seductora. Sobre todo si viene acompañada de resultados visibles. ¿Quién quiere contrapesos cuando por fin puede dormir tranquilo? ¿Quién se preocupa por la separación de poderes cuando las pandillas ya no controlan las calles?.
Ese es el dilema de muchas democracias: los momentos de crisis pueden abrir la puerta al autoritarismo, incluso con respaldo popular. Bukele no es solo un fenómeno local. Se ha convertido en una marca global. Su popularidad es envidiada por líderes de toda la región. Su modelo de seguridad total, control absoluto del Congreso, ataques a los medios, culto al líder ya está siendo observado como un posible camino para otros.
Menem hizo eso en los noventa. Bukele lo hace ahora. Y si no se pone atención, otros seguirán ese camino. Bukele, como Menem, es carismático. Es hábil. Es eficaz en su comunicación. No se trata de demonizar su estilo ni negar sus logros. Se trata de preguntarse: ¿qué se sacrifica para conseguir esos resultados? ¿Qué instituciones se rompen en el proceso? ¿Qué precedentes se dejan para los que vienen después?.
La historia latinoamericana está llena de líderes que llegaron con esperanza y terminaron concentrando poder de forma irreversible. Caudillos, tecnócratas, revolucionarios. Los nombres cambian, pero las lógicas se repiten. Y una vez que las reglas se modifican para uno, no hay garantía de que el siguiente las use con responsabilidad.
La reforma constitucional de Bukele no es solo una anécdota más en la política salvadoreña. Es una señal de alarma para toda la región. Una región que, una y otra vez, ha entregado sus democracias a figuras fuertes con promesas irresistibles.
Menem ofreció modernización. Bukele ofrece seguridad. Ambos modificaron las instituciones para perpetuarse. Ambos justificaron su poder con la idea de representar al pueblo mejor que nadie.
Y ambos nos recuerdan que la democracia no se pierde de golpe. Se desgasta. Se erosiona. Se ajusta, legalmente, hasta que deja de parecerse a sí misma.
La paradoja es, ¿aprenderán otros líderes de Bukele o de quien habrá aprendido Bukele?